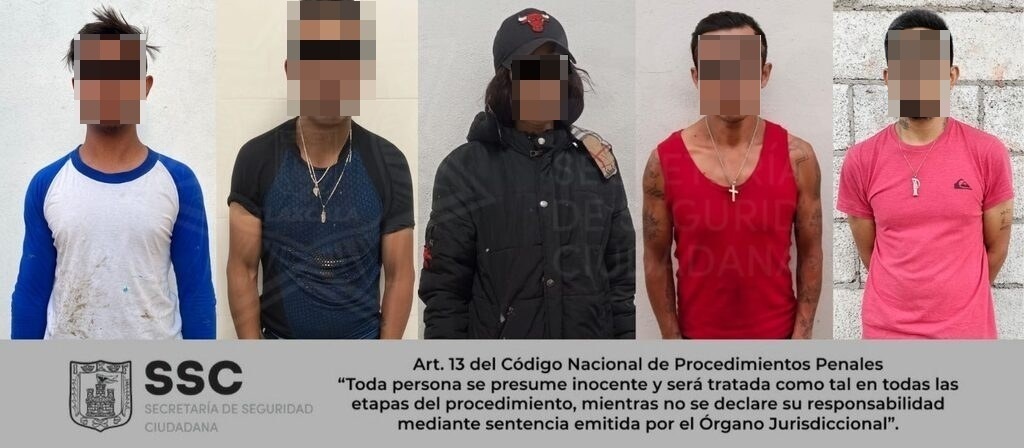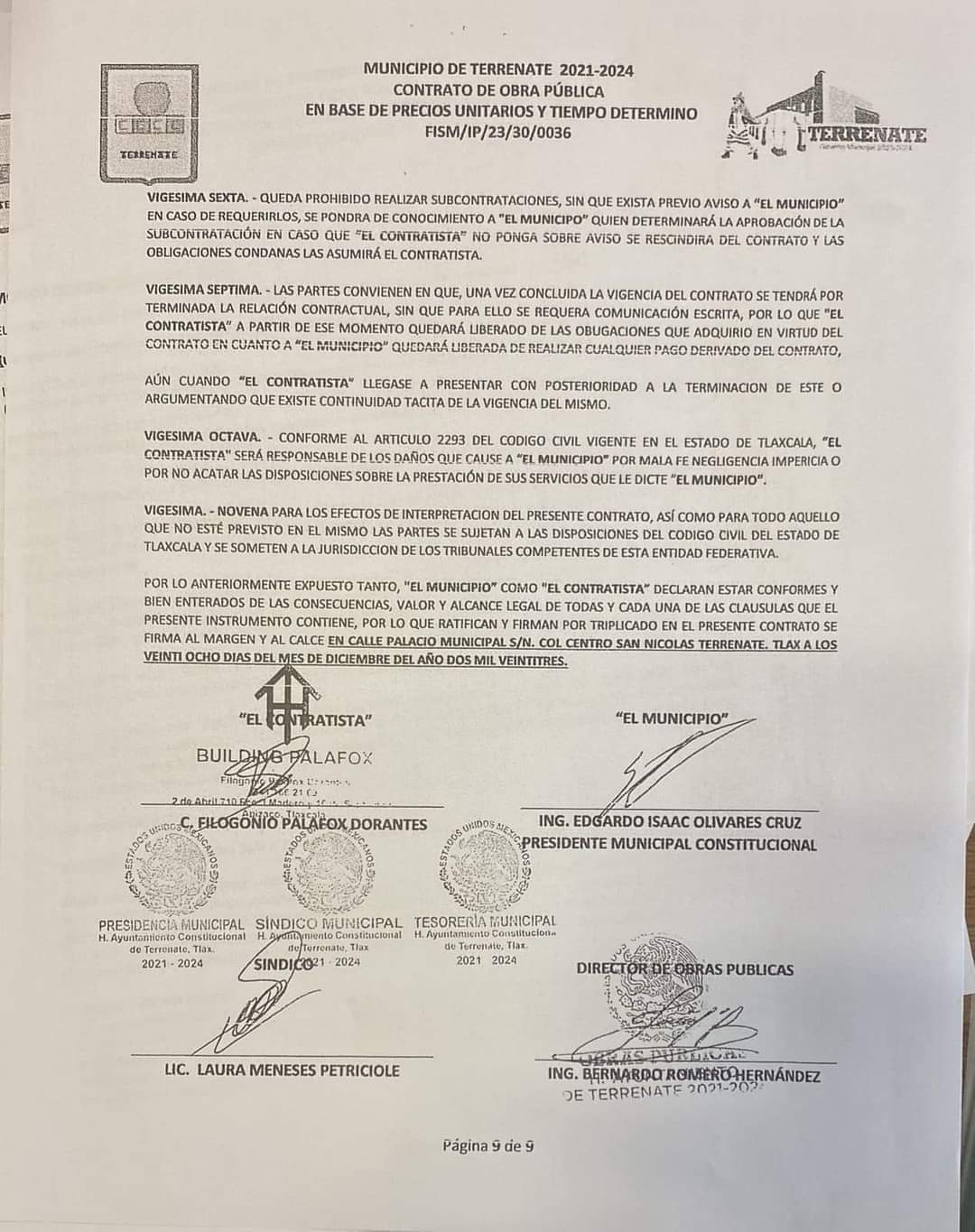Por alguno de esos miedos cargados en la espalda desde los años de la escuela inicial, cuando se usaban todavía los manguillos y los tinteros los cuales gozaban de agujeros en los pupitres para acomodar sus cristalinos envases, ante de la invasión generalizada del plástico , la palabra tintero me repugna.
Quizá porque asocio la palabra tinta con el envenenamiento de Emma Bovary, esa pobre desdichada quien creyó posible hacerlo todo por amor, hasta vengarse con la única e irreparable apuesta de su propia vida, mientras el seductor incorregible la abandonaba y se iba solo a la Italia de sus sueños mutuos y nunca compartidos.
El arsénico, dice Flaubert; sabe a tinta. No pienso comprobarlo, pero recuerdo el principio de la agonía de Emma:
«…¡Ah, es bien poca cosa, la muerte! -pensaba ella-; voy a dormirme y todo habrá terminado.»
“Bebió un trago de agua y se volvió de cara a la pared. Aquel horrible sabor a tinta continuaba.
“ -¡Tengo sed!, ¡oh!, tengo mucha sed -suspiró.
“—¿Pues qué tienes? -dijo Carlos, que le ofrecía un vaso.
“-¡No es nada!… Abre la ventana… ¡me ahogo!
“Y le sobrevino una náusea tan repentina, que apenas tuvo tiempo de coger su pañuelo bajo la almohada…”
Hoy la palabra tintero se ha usado mucho en las crónicas políticas porque en la Cámara de Diputados se ha exhibido al costado del patio central, una réplica de tamaño aumentado, del tintero alegórico cuya plata preside las sesiones desde tiempos porfirianos cuando Díaz (el presidente de gusto más refinado en nuestra historia), se lo encargó a un platero llamado Margarito.
La réplica gigante, por cierto bien detallada y elaborada por un escultor magnífico llamado Francisco Javier Velázquez Menchaca, ha dado lugar a críticas porque tal ornamentación resulta inútil y (para la mentalidad de los cuenta chiles), onerosa, gravosa, dispendiosa e innecesaria.
Y tienen razón. Ni el tintero original (está seco desde el “carrancismo”) ni su magra reproducción tiene sentido alguno, como no, lo tiene ni los murales de la Secretaria de Educación Pública, los de San Ildefonso (Idelfonso, dicen los dislálicos y las dislálicas) o los mosaicos de O´Gorman en la Biblioteca Nacional de la Ciudad Universitaria:
La verdad es simple: ni el arte ni la artesanía, ni la ornamentación sirven para nada.
Son inútiles las corbatas y los pendientes, no se conoce la utilidad de los tatuajes ni los zarcillos, ni los collares en los cuellos “alabastrinos”. No sirven para nada los “tuxedos” ni los saris con ribetes de oro; tampoco la marca distintiva en el centro de la frente; mucho menos la tonsura de los sacerdotes y los solideos en las sinagogas.
No tienen caso ni las esculturas ecuestres (ni siquiera la de Carlos IV en la ciudad de México, despellejada con ácido nitroso), ni la madre derribada en el monumento donde trabajan las putas de la madrugada.
Tampoco sirven parta nada las obras de caballete ni los bronces colocados en cada esquina de cada ciudad del mundo.
¿Tiene algún caso la enorme mole del carro de Cibeles tirado por los leones esclavos en la vieja Plaza de Miravalle?
De servir, servir, pues no sirve para nada. Como sucede con todas las fuentes, cuyo dispendio de agua es notorio e inútil.
Es más, el contenido entero de los museos y las galerías no tiene utilidad alguna, excepto la derivada de las inversiones de los “marchands de tableaux”, pero no se sabe de persona alguna cuya sed o cuyo apetito se hayan saciado masticando un lienzo o sirviéndose a la carta un trozo de Gioconda, con ensalada de girasoles de Van Gogh.
Lo superfluo no sirve para nada, pero en muchos casos de la vida no es posible vivir sin lo superfluo, aunque esta condición le debería estar negada a cualquiera, mientras alguien carezca de lo estricto, como dice el dogma “Díazmironiano” o “Andrésmanuelista”.
Nunca le he visto la utilidad real a la Torre Eiffel, ni siquiera durante una cena en el Jules Verne, ni comprendo los rostros en piedra del Monte Rushmore o la eterna permanencia de las pirámides de Giza o Palenque; Teotihuacán o la estación Pino Suárez del Metro.
Todo eso no sirve para nada. Como la momia de Lenin ( o la de Tutankamón), la sangre de San Genaro, el Santo Sudario, las astillas del madero, las orquestas sinfónicas, el cuello de Nefertiti, la Venus de Lespuge, la Dama de Elche, el Calendario Azteca, Coyolxahuqui, el monolito de Tláloc, la estatua de Pedro el Grande a orillas del Neva, las arias de Ópera, los himnos, las banderas, la dorada Victoria sobre el Paseo de la Reforma, la cuadriga de San Marcos y el tintero de San Lázaro, entre otras cosas.
A fin de cuentas, nada es tan necesario como lo innecesario.